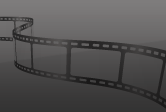El húsar
Narrated by Pablo Martínez Gugel
Arturo Pérez-ReverteUnabridged — 5 hours, 12 minutes

El húsar
Narrated by Pablo Martínez Gugel
Arturo Pérez-ReverteUnabridged — 5 hours, 12 minutes
Audiobook (Digital)
Free with a B&N Audiobooks Subscription | Cancel Anytime
Already Subscribed?
Sign in to Your BN.com Account
Related collections and offers
FREE
with a B&N Audiobooks Subscription
Overview
La primera novela de Arturo Pérez-Reverte en una nueva edición revisada por el autor
Esta novela narra la historia de un jovencísimo húsar de 19 años, el subteniente del ejército napoleónico Frederic Glüntz, quien se dispone a afrontar su primera batalla.
La crítica ha dicho...
«Un relato espléndido sobre la desmitificación de la guerra y la muerte de todo heroísmo, en plena época napoleónica.»
Rafael Conte, El País
«Un relato intenso y hábil que hoy figura para mí entre lo mejor del conjunto de su obra. Su historia, las experiencias militares en Andalucía, en 1808, del subteniente del ejército napoleónico Frederic Glüntz, habla de una cosa, del desarrollo de unas batallas, y se refiere a otra, al sentido de la vida y a la condición humana frente a una situación límite. Un relato de acción, pero no solo ni sobre todo.»
Santos Sanz Villanueva, El Mundo
«La guerra está aquí pintada en plena gloria: vacía y terrible. Una obra maestra para la Galería de las Batallas.»
Le Monde

Product Details
| BN ID: | 2940178852507 |
|---|---|
| Publisher: | Penguin Random House Grupo Editorial |
| Publication date: | 12/09/2021 |
| Series: | Hispánica |
| Edition description: | Unabridged |
| Language: | Spanish |
Read an Excerpt
1. La noche
La hoja del sable lo fascinaba. Frederic Glüntz era incapaz de apartar los ojos de la bruñida lámina de acero que refulgía fuera de la vaina, entre sus manos, arrojando destellos rojizos cada vez que una corriente de aire movía la llama del candil. Deslizó una vez más la piedra de esmeril, sintiendo un escalofrío al comprobar la perfección de la afilada hoja.
—Es un buen sable —dijo, pensativo y convencido.
Michel de Bourmont estaba tumbado sobre el catre de lona, con la pipa de barro entre los dientes, absorto en la contemplación de las espirales de humo. Cuando escuchó el comentario, torció el bigote rubio en señal de protesta.
—No es arma para un caballero —sentenció sin cambiar de postura.
Frederic Glüntz hizo un alto en la tarea y miró a su amigo.
—¿Por qué?
De Bourmont entornó los ojos. En su voz había un deje de aburrimiento, como si la respuesta fuese obvia.
—Porque un sable excluye cualquier filigrana... Es pesado y condenadamente vulgar.
Frederic sonrió, bonachón.
—¿Acaso prefieres un arma de fuego?
De Bourmont lanzó un horrorizado gemido.
—Por el amor de Dios, claro que no —exclamó con la distinción apropiada—. Matar a distancia no es muy honorable, querido. Una pistola no es más que el símbolo de una civilización decadente. Prefiero, por ejemplo, el florete; es más flexible, más...
—¿Elegante?
—Sí. Quizá sea ésa la palabra exacta: elegante. El sable es más instrumento de carnicería que de otra cosa. Sólo sirve para dar tajos.
Concentrándose en su pipa, De Bourmont dio por zanjado el asunto. Había hablado con aquel ligero ceceo suyo, tan peculiar y distinguido, que volvía a estar de moda y que tantos en el 4.° de Húsares se esforzaban en imitar. Los tiempos de la guillotina estaban lejos, y los vástagos de la vieja aristocracia podían ya levantar la cabeza sin temor a perderla, siempre y cuando tuviesen el tacto de no cuestionar los méritos de quienes habían escalado peldaños en el nuevo orden social mediante el valor de su espada, o de la mano de los próximos al Emperador.
Ninguna de aquellas circunstancias afectaba a Frederic Glüntz. Segundo hijo de un acomodado comerciante de Estrasburgo, había abandonado tres años antes su Alsacia natal para ingresar en la Escuela Militar, arma de caballería. De ella salió tres meses atrás, recién cumplidos los diecinueve, con la graduación de subteniente y un pliego de destino en el bolsillo: 4.° Regimiento de Húsares, a la sazón destacado en España. Para un joven oficial sin experiencia no era fácil, en la época, ingresar en un cuerpo de élite como la caballería ligera, codiciada por multitud de oficiales jóvenes. Sin embargo, una buena hoja de aplicación académica, ciertas cartas de recomendación y la guerra peninsular, que creaba vacantes de continuo, habían hecho posible el milagro.
Frederic dejó a un lado la piedra de esmeril y se apartó el cabello de la frente. éste era castaño claro, abundante, aunque sin alcanzar aún la longitud adecuada para peinar la coleta y trenzas típicas de los húsares. El otro elemento capilar característico, un bigote, era a aquellas alturas una quimera; las mejillas del joven Glüntz no estaban cubiertas más que por una rala pelusilla rubia, que se hacía rasurar con la esperanza de que eso la fortaleciese. Todo ello daba a su apariencia un aire adolescente.
Contempló el sable, cerrando la mano en torno a la empuñadura, y jugó durante unos instantes con el reflejo del candil de aceite en la hoja.
—Es un buen sable —repitió satisfecho, y esta vez Michel de Bourmont se abstuvo de hacer comentarios. Se trataba del equívocamente llamado modelo ligero para caballería del año XI, una pesada herramienta de matar con hoja de treinta y siete pulgadas de longitud, según estipulaban las ordenanzas, lo bastante corta para que no arrastrase por el suelo y lo bastante larga para degollar con razonable comodidad a un enemigo a caballo o pie a tierra. En realidad era una de las armas blancas de uso más común en la caballería ligera, aunque la utilización de aquel modelo concreto no era obligatoria. Michel de Bourmont, por ejemplo, poseía un sable de 1786, más pesado, que perteneció a un pariente muerto en Jena, y del que sabía servirse con notoria soltura. Al menos eso afirmaban quienes le habían visto manejarlo en las estrechas callejas próximas al Palacio Real de Madrid, meses atrás, con la sangre chorreándole por la empuñadura y por la manga del dormán, hasta el codo.
Frederic se colocó el sable sobre las rodillas y lo contempló con orgullo; el filo era impecable. Para dar tajos, había dicho su camarada. Así era, pero el joven propietario no había tenido todavía la oportunidad de dar tajos con su sable, cuyo acero estaba intacto, sin mella alguna; virgen, si es que su rígida formación luterana le permitía recurrir mentalmente a aquella palabra. Virgen de sangre como el mismo Frederic lo era todavía de mujer. Pero aquella noche, lejos todavía el alba, bajo un cielo español cargado de densos nubarrones que ocultaban las estrellas, las mujeres eran algo muy remoto. Lo inmediato era el color de la sangre, el clamor del acero al chocar con otro acero enemigo, la polvorienta brisa, al galope, de un campo de batalla. Al menos, tales eran las previsiones del coronel Letac, el bretón arrogante, brutal y valeroso que mandaba el Regimiento:
—Ya saben, hum, caballeros, esos campesinos se concentran por fin; una carga, una sola, y correrán despavoridos por toda, ejem, Andalucía...
A Frederic le gustaba Letac. El coronel tenía una dura cabeza de soldado con cicatrices de sablazos en las mejillas, un tipo del año II, Italia con el Primer Cónsul y Austerlitz, y Jena, Eylau, Friedland... Europa de punta a punta, nada mal como carrera para haberla iniciado de simple cabo en la guarnición de Brest. El coronel le había causado a Frederic una excelente impresión cuando, recién incorporado al Regimiento, acudió a presentar sus respetos. La breve entrevista tuvo lugar en Aranjuez. El joven subteniente se había acicalado con extrema corrección, y enfundado en el elegante uniforme de paseo azul índigo con pelliza escarlata, botas altas y el corazón palpitándole con fuerza, acudió a ponerse a las órdenes del jefe del 4.° de Húsares. Letac lo había recibido en el despacho de su residencia, una lujosa mansión requisada, desde cuyas ventanas se veía describir al Tajo una graciosa curva entre los sauces.
—¿Cómo dijo...? Hum, subteniente Glüntz, ejem, ya veo, bien, querido, es un placer tenerle entre nosotros, adáptese, ya sabe, excelentes compañeros y demás, lo mejor, la crema de la crema, tradiciones y todo eso... Excelente paño el de ese dormán, excelente, ¿París?, claro, por supuesto, bueno, joven amigo, vaya a sus ocupaciones... Honre al Regimiento y demás, su familia, se lo aseguro, yo como un padre... Ah, y nada de duelos, mal visto, sangre caliente, fogosidad y todas esas cosas, muy censurable, cuando no haya elección, hum, honor, honor siempre, todo entre caballeros, ejem, en familia, cosa discreta, ya me, ejem, entiende.
El coronel Letac tenía fama de buen jinete y bravo soldado, requisitos básicos exigibles a cualquier húsar. Mandaba el Regimiento con mano firme, combinando cierto paternalismo con una disciplina eficiente aunque flexible, detalle este último muy necesario para controlar cuatro escuadrones de caballería ligera que, por tradición y carácter, formaban uno de los más audaces, ingobernables y valerosos regimientos imperiales. El estilo agresivo e independiente de los húsares, que tantos quebraderos de cabeza daba en momentos de calma, se revelaba extremadamente útil en campaña. Entre aquel medio millar de hombres, Letac gobernaba con una desenvoltura sólo explicable por su larga experiencia militar. El coronel procuraba ser firme, justo y razonable con sus hombres, y hay que hacerle el honor de reconocer que a menudo lo conseguía. También tenía fama de comportarse con cruel- dad frente al enemigo; pero nadie hubiese considerado eso como mengua de sus virtudes, tratándose de un húsar.
El filo del sable se encontraba ya en condiciones para cumplir, en forma irreprochable, la letal tarea para la que fue concebido. Frederic Glüntz hizo destellar por última vez la llama del candil a lo largo de la hoja y después lo introdujo delicadamente en la vaina, acariciando con los dedos la N imperial estampada sobre la guarda de cobre. Michel de Bourmont, que seguía fumando en silencio, sorprendió el gesto y sonrió desde el catre. No había en ello desdén alguno; Frederic ya sabía cómo interpretar cada una de las sonrisas de su amigo, desde la sombría —y a menudo peligrosa— media mueca que descubría la mi- tad de sus dientes blancos y perfectos, confiriéndole un remoto parecido con la expresión de un lobo a punto de atacar, hasta el gesto de camaradería no exento de ternura que, como en este momento, reservaba para las escasas personas a las que apreciaba. Frederic Glüntz era uno de esos privilegiados.
—Mañana es el gran día —le dijo De Bourmont entre una bocanada de humo, con el último vestigio de sonrisa aleteándole en los labios—. Ya sabes: una carga, ¿verdad?, que haga correr a esos campesinos por, ejem, Andalucía —la imitación de Letac era perfecta y sin malicia, y esta vez le llegó a Frederic el turno de sonreír. Después, todavía con el sable entre las manos, movió afirmativamente la cabeza.
—Sí —se esforzó en responder con el tono, adecuadamente despreocupado, que se suponía era propio de un húsar en vísperas de un combate en el que podía dejar la piel—. Por fin parece que las cosas van en serio.
—Eso dicen los rumores.
—Esperemos que esta vez estén fundados.
De Bourmont se incorporó hasta quedar sentado en el catre. La coleta y las dos finas trenzas rubias que le caían de las sienes hasta la altura de los hombros, según la más rancia tradición del Cuerpo, estaban impecablemente peinadas; el entreabierto dormán —la corta y ajustada chaqueta azul del 4.° de Húsares— dejaba ver una camisa de impoluta blancura; bajo el ceñido pantalón húngaro de montar —también azul índigo—, dos rutilantes espuelas ceñían las botas negras de piel de ternera, convenientemente lustradas. Tan correcta apariencia no dejaba de tener su mérito bajo la lona de aquella tienda, plantada en una meseta polvorienta de las cercanías de Córdoba.
—¿Lo has afilado bien? —preguntó, señalando el sable de Frederic con el caño de su pipa.
—Creo que sí.
De Bourmont sonrió de nuevo. El humo le hacía entornar los ojos, descaradamente azules. Frederic observó el rostro de su amigo, sobre el que la luz del candil arrojaba oscilantes sombras. Era un guapo mozo, cuyos modales y aplomo revelaban de inmediato un origen aristocrático. Procedente de una ilustre familia del Mediodía, su progenitor había tenido el buen juicio de convertirse automáticamente en el ciudadano Bourmont en cuanto los primeros sansculottes empezaron a mirarlo con ojos torvos. El reparto oportuno de ciertas tierras y riquezas, una no menos feliz profesión de fe antirrealista, y sutiles pero sólidas amistades entre los más notorios descabezadores de la época, le habían permitido capear con bastante desahogo la tormenta que se abatió sobre Francia, asistiendo con la anatomía íntegra y el patrimonio sólo parcialmente menguado al irresistible ascenso del advenedizo corso; término este último que, por supuesto, quedaba reservado a discretas conversaciones de almohada entre el señor y la señora De Bourmont.
Michel de Bourmont hijo, por consiguiente, era lo que antes de 1789, y ahora desde hacía pocos años, podía definirse sin excesivo riesgo para el interesado como un joven de buena cuna. Había abrazado la carrera militar a temprana edad, con dinero en la bolsa, aportando a su manera, en aquel torrente de fanfarrona vulgaridad que era el ejército napoleónico, un cierto estilo que, gracias a sus dotes personales, su generosidad y una especial intuición para el trato social, no sólo estaba lejos de irritar a iguales y superiores, sino que en el Regimiento llegó a considerarse de buen to- no, y hasta a imitarse a menudo. Tenía juventud —acababa de cumplir veinte años en España—, simpatía, era apuesto y su valor estaba acreditado. Todo ello había permitido a Michel de Bourmont rescatar sin excesivas suspicacias del entorno el de tan oportunamente olvidado por su padre en los aciagos días del tumulto revolucionario. Por otra parte, su ascenso al empleo de teniente era cosa hecha, y sólo habían de mediar unas semanas antes de que fuera efectivo.
Para Frederic Glüntz, joven subteniente nutrido con todos los dilatados sueños de gloria que podía albergar una sólida cabeza de diecinueve años, el coronel Letac era lo que le gustaría llegar a ser, mientras que Michel de Bourmont era aquello que habría querido ser, encarnación de un rango personal y social que jamás, aunque en el futuro curso de su vida lograse hacer fortuna, alcanzaría. Ni siquiera Letac, que en veinte años de duras campañas había logrado cuanto un leal y ambicioso soldado podía desear, y estaba a un paso de convertirse en general del Imperio, poseería jamás ese aire distinguido de buena cuna, ese estilo peculiar de quien, en palabras del propio coronel, «hizo pipí de pequeño, ya saben, sobre auténticas alfombras de Persia...». De Bourmont tenía todo eso sin envanecerse demasiado por ello —no envanecerse en absoluto habría sido impropio de un oficial de húsares, el cuerpo más elitista, ostentoso y fanfarrón de toda la caballería ligera del Emperador—. Por eso el subteniente Frederic Glüntz, hijo de un simple burgués, lo admiraba.
Destinados como subtenientes en el mismo escuadrón, la amistad había brotado entre ambos jóvenes como solían ocurrir aquellas cosas a temprana edad: de forma imperceptible, partiendo de una mutua simpatía más apoyada en el instinto que en hechos razonables. Sin duda, que compartiesen la misma tienda como alojamiento de campaña había contribuido a estrechar los lazos entre ellos; un mes afrontando hombro con hombro las durezas de la vida militar unía mucho, sobre todo si se daba de por medio una afinidad en cuanto a gustos y sueños de juventud. Se habían hecho mutuas y discretas confidencias, y su intimidad se fue afirmando hasta llegar al tuteo, rasgo significativo del género de relación que mantenían, si se tiene en cuenta que entre la oficialidad del 4.° de Húsares se consideraba con sumo rigor el usted como fórmula protocolaria en cualquier conversación.
Un dramático suceso había señalado el momento en que la amistad entre Frederic Glüntz y Michel de Bourmont se consolidó. Ocurrió unas semanas atrás,cuando el Regimiento se hallaba acantonado en Córdoba, preparándose para salir de operaciones. Los dos subtenientes, francos de servicio, habían ido una noche a pasear por las callejuelas de la ciudad. El recorrido era ameno, la temperatura agradable, e hicieron varios altos en el camino para beber cierto número de jarras de vino español. Al pasar frente a una casa vieron fugazmente, tras una ventana iluminada, a una linda muchacha, y ambos permanecieron largo rato apostados frente a la reja, con la esperanza de contemplarla de nuevo. No fue posible y, decepcionados, resolvieron entrar en una taberna para que el vino andaluz borrase el recuerdo de la bella desconocida. Al franquear el umbral fueron alegremente saludados por media docena de oficiales franceses, entre los que se encontraban dos del 4.° de Húsares. Invitados a unirse al grupo, lo hicieron de buena gana.
La velada transcurrió en animada conversación, regada con jarras y botellas que un huraño tabernero servía sin interrupción. Pasaron un par de horas gratas, hasta que un teniente de cazadores a caballo llamado Fucken, de codos sobre la mesa manchada de vino, expresó ciertas críticas sobre la lealtad al Emperador de algunos vástagos de la vieja aristocracia, lealtad que Fucken consideraba harto discutible.
—Estoy seguro —dijo— de que si los realistas lograran crear un auténtico ejército y nos enfrentásemos a ellos en campaña, más de uno de los que están con nosotros se pasaría al enemigo. Llevan las flores de lis en la sangre.
Que el comentario hubiese brotado entre los vapores del alcohol y el ambiente cargado por humo de pipas y cigarros no justificaba su impertinencia. Todos los presentes, incluido Frederic, miraron a Michel de Bourmont, y éste se creyó en la obligación de darse por aludido. Torció la boca con su característica sonrisa de lobo, pero la mirada que dirigió al imprudente, fría como un témpano, establecía con toda claridad que no había el menor rastro de humor en su gesto.
—Teniente Fucken —dijo con absoluta serenidad, en medio del silencio expectante que se había hecho en torno a la mesa—. Deduzco que su inoportuno comentario alude a una clase determinada a la que me honro en pertenecer... ¿Estoy equivocado?
Fucken, un lorenés de pelo rizado y ojos negros que recordaba vagamente a Murat en su apariencia, parpadeó incómodo. Era consciente de su desliz, pero varios oficiales presenciaban la escena. Resultaba imposible retractarse de lo dicho.
—Allá cada cual, si se da por aludido —respondió adelantando la mandíbula.
Todos los testigos se miraron unos a otros, con aire de haber comprendido lo que ya era inevitable. Sólo quedaba seguir con la máxima atención el ritual que, sin duda, vendría de inmediato. Los rostros permanecieron graves e interesados, dispuestos a no perder ningún detalle de la conversación. Cada uno de ellos retenía ya mentalmente las palabras y gestos que, cuando todo hubiese terminado, les permitirían narrar el suceso a los camaradas de sus respectivas unidades.
Frederic, que se veía por primera vez en tal situación, estaba sorprendido e incómodo, pues su bisoñez en esos lances no le impedía captar el significado de la dramática escena, ni sus consecuencias. Miró a su amigo De Bourmont, viéndole colocar el vaso sobre la mesa con deliberada lentitud. Un capitán, el oficial de más edad entre los presentes, murmuró un poco convincente «caballeros, seamos sensatos», para intentar apaciguar los ánimos, pero nadie se hizo eco ni prestó mayor atención. El capitán se encogió de hombros; también aquello formaba parte del ritual.
De Bourmont extrajo un pañuelo de la manga del dormán, secó cuidadosamente sus labios y se puso en pie.
—Las alusiones inoportunas suelo discutirlas con un sable en la mano —dijo con la misma sonrisa helada—. Aunque nos diferencia un grado, espero que, en honor al uniforme que ambos vestimos, esté dispuesto a darme la satisfacción de discutir el tema conmigo.
Fucken permanecía sentado, mirando con fijeza a su oponente. Al comprobar que no respondía, De Bourmont apoyó suavemente una mano sobre la mesa.
—Estoy al corriente —prosiguió en el mismo to- no— de que los usos en este tipo de cuestiones desaprueban que dos oficiales de distinta graduación se enfrenten con las armas en la mano por cuestiones privadas... Pero como mi ascenso a teniente ya está aprobado, y recibiré el despacho dentro de pocas semanas, estimo que los aspectos formales del asunto quedan cubiertos de ese modo. Podríamos aguardar a que mi nuevo grado sea efectivo; pero ocurre, teniente Fucken, que dentro de unos días nuestros regimientos salen a campaña. Me irritaría en extremo que alguien lo matase a usted antes de que lo haga yo.
Las últimas palabras pronunciadas por De Bourmont no podían ser pasadas por alto, y los presentes admiraron en silencio su oportunidad, que no dejaba a Fucken, como oficial y hombre de honor que era, otra salida que batirse.
Fucken se puso en pie.
—Cuando guste —respondió con firmeza.
—Ahora mismo, por favor.
Frederic exhaló el aire que había retenido en los pulmones y se levantó con los otros, aturdido. De Bourmont se había vuelto hacia él y lo miraba con una gravedad inusitada entre ambos.
—Subteniente Glüntz... ¿Tendría la amabilidad de oficiar como uno de mis padrinos?
Frederic tartamudeó una apresurada respuesta afirmativa, sintiéndose enrojecer. De Bourmont tomó también como padrino a otro húsar, un teniente del Segundo Escuadrón. Por su parte, Fucken escogió al capitán de más edad y a un teniente de su mismo Regimiento. Los cuatro —sería más correcto decir los tres, con la muda aquiescencia de Frederic— se apartaron unos instantes para discutir la forma y lugar en que se llevaría a cabo el enfrentamiento, mientras los dos oponentes permanecían silenciosos, rodeados por sus respectivos amigos y camaradas, evitando mirarse el uno al otro hasta que no llegase el momento de empuñar las armas.
Decidieron que el duelo fuese a sable, y el capitán que apadrinaba a Fucken se ofreció solemnemente a indicar un lugar apropiado y a salvo de miradas inoportunas, donde la cuestión podía solventarse con razonable discreción. Se trataba del jardín de una casa abandonada en las afueras de la ciudad, y hacia allí se encaminaron todos, con la gravedad que las circunstancias requerían, llevándose dos faroles de petróleo de la taberna.
La noche seguía siendo cálida y el cielo estaba cuajado de estrellas alrededor de una luna afilada como un puñal. Llegados al jardín, los preparativos fueron rápidos. Ambos contendientes se quedaron en camisa, penetraron en el círculo iluminado por los faroles, y momentos después estaban acometiéndose a sablazos.
Fucken era valiente. Se tiraba a fondo, arriesgando mucho, y quería alcanzar a su adversario en la cabeza o en los brazos. De Bourmont se batía con serenidad, casi a la defensiva, estudiando a su adversario y demostrando que había gozado de las enseñanzas de un excelente profesor de esgrima. El sudor ya empapaba las camisas de ambos cuando Fucken resultó tocado en una acometida y retrocedió unos pasos, mascullando una blasfemia mientras se miraba el hilillo de sangre que le corría por el brazo izquierdo. De Bourmont se detuvo y bajó el sable.
—Está usted herido —dijo con una cortesía en la que no había el menor asomo de triunfo—. ¿Se encuentra bien?
Fucken estaba ciego de cólera.
—¡Perfectamente! ¡Prosigamos!
De Bourmont hizo un leve saludo con la cabeza, paró en cuarta la feroz estocada que le dirigió su contrincante y descargó, uno tras otro, tres sablazos como tres relámpagos. El tercero de ellos alcanzó a Fucken en el costado izquierdo, sin atravesar las costillas, pero abriéndole una herida. Fucken se puso pálido, soltó el sable y se quedó mirando a De Bourmont con ojos turbios.
—Creo que es suficiente —dijo este último, pasándose el sable a la mano izquierda—. Por mi parte, me doy por satisfecho.
Fucken seguía mirándolo, apretados los dientes y una mano sobre la herida, con visibles esfuerzos para tenerse en pie.
—Es justo —respondió con voz desmayada.
De Bourmont envainó el sable y saludó con exquisita cortesía.
—Ha sido un honor batirme con usted, teniente Fucken. Por supuesto, quedo a su disposición en caso de que, una vez curado, desee continuar esta discusión.
El herido hizo un gesto negativo con la cabeza.
—No será necesario —dijo con honestidad—. Ha sido una leal pelea.
Todos los presentes se mostraron de acuerdo, y la cuestión quedó resuelta. El teniente de cazadores a caballo tardó diez días en recobrarse de la herida, y contaban conocidos comunes que, cuando se le mencionaba el duelo, Fucken no vacilaba en asegurar que suponía un honor haberse batido con alguien que, en todo momento, demostraba ser un oficial y un caballero.
El incidente no tardó en ser comidilla de todas las reuniones de oficiales en la guarnición de Córdoba, pasando así a engrosar el anecdotario de los dos regimientos involucrados. Por su parte, el coronel Letac, jefe del 4.° de Húsares, convocó a De Bourmont y le dirigió una tormentosa diatriba, de la que el joven salió con veinte días de arresto domiciliario. Más tarde, comentando el suceso con su ayudante, comandante Hu- lot, Letac tuvo a bien exponer privadamente lo que pensaba del caso.
—Diablo, Hulot, me regocija, ejem, la cara que tendrá el viejo Dupuy, ya sabe, ese coronel de cazadores estirado, diantre, dos agujeros en el pellejo a uno de sus cachorros, buen golpe me han contado, excelente y demás, eso creo, lo que importa es que el Regimiento se haga, ejem, respetar, un húsar es un húsar, por Belcebú, aunque haya un grado de diferencia, qué demonios, todo es soslayable, irregular, pero, ejem, honor y demás, ya sabe... Y ese joven Bourmont, buena familia, nos sale duelista, templado y todo eso, recibió mi, ejem, aluvión sin pestañear, casta, tiene casta y esas cosas, le metí veinte días, impasible el mozo, y debía de estar sonriéndose por dentro, el tunante, hasta el último furriel sabe que salimos al campo antes de una semana, ya sabe, guardar las apariencias, pura forma y, ejem, demás. De esto ni una palabra, Hulot, confidencia y todo eso.
Excusado es añadir que la confidencia del coronel fue referida por el comandante Hulot, con razonable fidelidad en cuanto a forma y contenido, a todo el que se puso a su alcance.
En lo que se refiere al arresto de veinte días aplicado al subteniente De Bourmont, quedó sensiblemente reducido por necesidades del servicio. La sanción de Letac se le aplicó un lunes; el jueves, de madrugada, el 4.° de Húsares abandonaba Córdoba.
Desde aquello habían pasado catorce días, y otros asuntos de mayor importancia acaparaban ahora la atención del Regimiento. Frederic Glüntz puso el sable a un lado y miró a su amigo. Hacía rato que una interrogación le quemaba los labios.
—Michel... ¿Qué se siente?
—¿Perdón?
Frederic sonrió con timidez. Parecía excusarse por plantear una cuestión íntima.
—Me gustaría saber qué se siente cuando descargas un golpe sobre alguien... Sobre un enemigo, quiero decir. Cuando tiras a matar, cuando se asesta un sablazo.
La mueca de lobo crispó los labios de Michel de Bourmont.
—No se siente nada —respondió con la mayor naturalidad—. Es algo así como si el mundo dejase de existir a tu alrededor... La mente y el corazón trabajan a toda prisa, esforzándose por aplicar el tajo adecuado en el lugar adecuado... Es tu propio instinto el que guía los golpes.
—¿Y qué es el adversario? De Bourmont se encogió de hombros con desdén.
—El adversario es sólo otro sable que se agita en el aire buscando tu cabeza, y al que hay que evitar siendo más hábil, rápido y preciso.
—Tú estabas en Madrid cuando los combates de mayo...
—Sí. Pero aquello no era un adversario —ahora había desprecio en la voz de De Bourmont—. Era una chusma informe a la que metimos en cintura a sablazos, arcabuceando después a los cabecillas.
—También te batiste en duelo con Fucken.
De Bourmont hizo un gesto evasivo.
—Un duelo es un duelo —dijo como si acabase de establecer algo evidente, que no podía explicarse de otro modo—. Un duelo es una cuestión entre caballeros, según las reglas, resuelta de forma honorable para los interesados.
—Pero aquella noche, en Córdoba...
—Aquella noche, en Córdoba, el teniente Fucken no era un enemigo.
Frederic rió, incrédulo.
—¿No? ¿Qué era, entonces? Cambiasteis una docena de buenos sablazos, y él se llevó un lindo tajo.
—Normal. Para eso salimos aquella noche, querido. Para batirnos.
—¿Y no era Fucken un enemigo?
De Bourmont negó con la cabeza, dando largas chupadas a la pipa.
—No —dijo al cabo de un rato—. Era un adversario; un enemigo es otra cosa.
—¿Por ejemplo?
—Por ejemplo, el español. ése es el enemigo.
Frederic movió la cabeza, sorprendido.
—Es curioso, Michel. Has dicho el español... Eso significa todo este país. ¿Me equivoco?
El rostro de Michel de Bourmont se había ensombrecido. Permaneció unos instantes en silencio.
—Antes has hablado de los sucesos de mayo en Madrid —dijo por fin, con gravedad—. Aquel gentío fanático, vociferante en las calles, tenía algo de siniestro que espantaba, te lo aseguro. Había que estar allí para saber a qué me refiero... ¿Recuerdas a Juniac destripado, colgando de un árbol? ¿No te han hablado todavía de los pozos envenenados, de nuestros camaradas asesinados mientras duermen, de las emboscadas de guerrilleros que no conocen la pie- dad?... Escucha bien lo que te digo: aquí, hasta los perros, las aves, el sol y las piedras son nuestros enemigos.
Frederic contempló la llama del candil, intentando imaginar los rostros del enemigo en aquellas gentes negras y sucias que los miraban pasar en silencio desde las casas enjalbegadas que reverberaban bajo el tórrido sol andaluz. En su mayor parte eran mujeres, ancianos y niños. Los hombres válidos habían huido a la serranía, entre los inmensos olivares que reptaban por la ladera de las colinas. El comandante Berret, jefe del escuadrón, los había definido bien frente al cadáver de Juniac:
—Son como bestias. Y los cazaremos como lo que son, alimañas emboscadas, sin darles cuartel. Ahorcaremos a un español en cada árbol de esta maldita tierra. Lo juro.
Frederic todavía no había vivido ningún encuentro con tropas rebeldes españolas, ni siquiera con una de aquellas partidas armadas que se denominaban guerrilleros. Pero la ocasión distaba poco de presentarse. En aquel momento, unidades del ejército sublevado y bandas de campesinos se concentraban para oponerse a los ocho mil soldados franceses que, bajo el man- do del general Darnand, tenían la misión de limpiar la región de elementos hostiles, asegurando las comunicaciones entre Jaén y Córdoba.
No se trataba de la guerra que el subteniente Frederic Glüntz había imaginado; pero sin duda se trataba de una guerra. La modalidad era quizá extremadamente sucia, pero no cabía elección. Las imágenes de rebeldes ahorcados por las patrullas de vanguardia, testigos mudos, ciegos e inmóviles, con la lengua fuera y los ojos desorbitados, cuerpos desnudos, negros, acosados por espesos enjambres de moscas, se habían convertido en frecuentes al paso de las tropas del Emperador. Al propio coronel Letac le habían matado su mejor caballo al entrar en un pueblecito minúsculo llamado Cecina; un solo tiro de mosquetón y una magnífica yegua rodando por el suelo, a la que hubo que sacrificar. No se pudo encontrar al agresor, así que Letac, furioso por el incidente —«Es intolerable, caballeros, una yegua excelente, ¿verdad?, repugnante cobardía y, ejem, demás»—, ordenó una represalia apropiada:
—Ya saben, cuélguenme a alguno de esos desgraciados, vaya, que nunca saben nada ni han visto nada, caramba, una lección ejemplar, el cura, por supuesto, son la peste aquí, caballeros, uno que ya no predicará rebeldía desde el púlpito...
Trajeron al cura, un tipo de mediana edad, pasados los cincuenta, bajito y fornido, con la tonsura agrandada por la calvicie, mal afeitado y dentro de una sotana demasiado corta y llena de manchas que, sin saber muy bien por qué, el luterano Frederic pensó eran de vino de misa. No mediaron interrogatorio ni palabra alguna; una orden de Letac se convertía automáticamente en una sentencia. Pasaron una cuerda de cáñamo por los barrotes de hierro del balcón del Ayuntamiento. El cura los miraba, pequeño y cetrino, entre dos húsares a los que apenas llegaba a los hombros, con la frente empapada de sudor y los labios apretados, los ojos febriles clavados en la soga que le estaba destinada. El pueblo parecía desierto; no había ni un alma en la calle, pero tras los postigos en- tornados se adivinaba la aterrada presencia de los lugareños.
Cuando le echaron el lazo al cuello, sólo unos momentos antes de que los dos corpulentos húsares tirasen del otro extremo de la cuerda, el cura murmuró entre dientes un «hijos de Satanás» que fue claramente audible, aunque apenas movió los labios. Después escupió en dirección a Letac, que montaba un nuevo caballo, y se dejó ahorcar sin más comentarios. Cuando los últimos soldados abandonaron el pueblo —Frederic mandaba aquel día el pelotón de retaguardia— unas viejas vestidas de negro cruzaron despacio la plaza para arrodillarse a rezar bajo los pies del cura.
Cuatro días después, en un recodo del camino, una patrulla encontró el cadáver de un correo. Se trataba de un subteniente de húsares del Segundo Escuadrón, un joven alto y melancólico al que Frederic conocía por haber hecho juntos el viaje desde Burgos a Aranjuez, donde ambos se incorporaron al Regimiento. Juniac, que así se llamaba el infortunado, estaba completamente desnudo, atado por los pies a un árbol con la cabeza a dos palmos del suelo. Le habían abierto el vientre, y los intestinos, cubiertos por un enjambre de moscas, colgaban como un despojo de horror. La aldea más próxima se llamaba Pozocabrera, y estaba desierta; sus habitantes se habían llevado hasta el último grano de trigo. Letac ordenó arrasarla hasta los cimientos, y el 4.° de Húsares prosiguió su marcha.
Así era la guerra de España, y Frederic lo había aprendido muy pronto: «Nunca cabalguéis solos, nunca os alejéis de los compañeros, nunca os internéis sin precauciones por terreno frondoso o desconocido, nunca aceptéis de los lugareños alimentos o agua que ellos no hayan probado antes, nunca vaciléis en degollar sin piedad a esos miserables hijos de perra...». Sin embargo, todos estaban convencidos, Frederic entre ellos, de que tal situación no se prolongaría durante mucho tiempo. La dureza y la profusión de castigos ejemplares no tardarían en hacer volver las aguas a su cauce. Todo era cuestión de ahorcar más, arcabucear más a aquella canalla inculta y fanática, concluyendo de una vez la pacificación de España para seguirse dedicando a más gloriosas empresas. Se decía que Inglaterra preparaba un importante desembarco en la Península, y ése sí era un enemigo con el que cabía medirse de igual a igual, brillantes cargas de caballería, movimiento de grandes unidades, batallas con nombres gloriosos que figurarían en los libros de Historia y que supondrían para Frederic Glüntz los peldaños del honor y de la fama, tan distintos a esta campaña en la que apenas se veía el rostro del enemigo. De todas formas, de confirmarse las previsiones, mañana podría llegar el primero de los grandes días. Las dos divisiones del general Darnand tenían frente a ellas un ejército organizado según las reglas, cuyo grueso estaba constituido por unidades encuadradas de forma regular. Dentro de pocas horas, el subteniente Glüntz, de Estrasburgo, tendría su bautismo de fuego y sangre.
De Bourmont vaciaba cuidadosamente la pipa, frunciendo el ceño al concentrarse en la tarea. El lejano fragor de un trueno retumbó lejos, hacia el norte, audible a través de la lona de la tienda.
—Espero que mañana no llueva —comentó Frederic, con una punzada de preocupación. Para la caballería, lluvia significaba barro, dificultades para maniobrar los escuadrones. Por un momento lo asaltó la inquietante visión de monturas inmovilizadas en el fango.
Su amigo negó con la cabeza.
—No lo creo. Me han dicho que en esta época del año en España llueve poco. Con un poco de suerte nada podrá evitar que tengas tu carga de caballería —sonrió de nuevo, otra vez la franca mueca de amistad—. Quiero decir que la tendremos, claro. Los dos.
Frederic agradeció mentalmente aquel «los dos». Era bella la amistad bajo la tienda de campaña, a la luz del candil, en vísperas de una batalla. Por Dios que la guerra podía llegar a ser hermosa.
—Te vas a reír —dijo en voz baja, consciente de que se encontraban en la hora apropiada para las confidencias—, pero siempre imaginé mi primera carga bajo un sol radiante, uniformes y aceros desenvainados refulgiendo al sol, cubriéndose con el polvo de la galopada...
—«El instante supremo en que no tienes otro ami- go que tu caballo, tu sable y Dios, por ese orden» —recitó De Bourmont entornando los ojos para recordar.
—¿Quién escribió eso?
—Lo ignoro. Quiero decir que no lo recuerdo. Lo leí una vez, hace muchos años; en un libro de la biblioteca de mi padre.
—¿Por eso eres húsar? —preguntó Frederic.
De Bourmont se quedó unos instantes pensativo.
—Es posible —concluyó—. La verdad es que siempre tuve curiosidad por saber si aquel orden de facto- res estaba bien establecido. En Madrid decidí que el mejor amigo es el sable.
—Quizá mañana cambies de opinión y te inclines por Rostand, tu caballo. O por Dios.
—Quizá. Pero mucho temo que, puesto a escoger entre uno de los dos, prefiera que no me falle el caballo. ¿Y tú?
Frederic hizo un gesto de duda.
—La verdad es que todavía no lo sé. El sable —lo señaló con un movimiento de la mano, en su funda metálica guarnecida de piel negra— no puede fallar y el brazo que lo manejará está bien entrenado. Mi caballo Noirot es un excelente animal, que responde a la presión de mis rodillas casi tan bien como a las riendas. Y Dios... Bueno, yo tuve, a pesar de haber nacido el mismo año de la toma de la Bastilla, una educación familiar religiosa. Después, la vida militar crea un ambiente distinto, pero resulta difícil renunciar a las creencias que te inculcaron siendo niño. De todas formas, en una batalla Dios debe de andar demasiado ocupado para cuidar de mí. También los españoles que tendremos enfrente creen en su Dios papista y dogmático, con bastante más fanatismo que este húsar del Emperador, y juran y vuelven a jurar que está con ellos y no con nosotros, encarnación de todas las maldades del infierno. Posiblemente le ofrecieron a Cristo, como en los sacrificios paganos, al pobre Juniac mientras lo destripaban colgado por los pies en aquel olivo...
—¿En resumen? —preguntó De Bourmont, a quien el recuerdo de Juniac había ensombrecido.
—En resumen, me quedo con mi sable y mi caballo.
—Así habla un húsar. A Letac le gustaría oír eso.
De Bourmont se quitó las botas y el dormán, tendiéndose nuevamente sobre el catre. Allí cruzó los brazos bajo la nuca y cerró los ojos, tarareando entre dientes una cancioncilla italiana. Frederic sacó del bolsillo del chaleco el reloj de plata, con sus iniciales grabadas, que su padre le había regalado el día que abandonó Estrasburgo para incorporarse a la Escuela Militar. Las once y treinta minutos de la noche. Se levantó con pereza, frotándose los riñones, y colocó el sable en el correaje colgado del mástil de la tienda, junto a las fundas de arzón con dos pistolas que él mismo había cargado cuidadosamente un par de horas antes.
—Voy a tomar un poco el aire —le dijo a De Bourmont.
—Deberías intentar dormir —respondió su amigo, sin abrir los ojos—. Mañana va a ser un día agitado. No habrá mucho tiempo para descansar.
—Sólo voy a echarle un vistazo a Noirot. Vuelvo en seguida.
Se puso el dormán sobre los hombros, apartó la lona de la tienda y salió al exterior, respirando la brisa de la noche. La luz de los rescoldos de una fogata teñía de rojo los rostros de media docena de soldados que conversaban sentados alrededor. Frederic los observó unos instantes y después echó a andar hacia las caballerizas del campamento, de donde llegaba a intervalos el nervioso relinchar de algún animal.
Oudin, el sargento forrajero del escuadrón, jugaba a los naipes con otros suboficiales bajo la lona de una tienda descubierta por los flancos. Sobre la mesa de madera había una grasienta baraja, botellas de vino y varios vasos. Oudin y los otros se pusieron en pie al reconocer a Frederic.
—A sus órdenes, mi subteniente —dijo Oudin, el rostro, bigotudo y picado de viruela, rojo por efecto del vino—. Sin novedad en las caballerizas.
El sargento era un veterano borrachín y gruñón, siempre con un humor de mil diablos, pero que conocía a los caballos como si los hubiera parido él mismo. Llevaba un aro de oro en el lóbulo de la oreja izquierda y dos trenzas que se teñía para ocultar las canas. Su uniforme, como el de la mayor parte de los húsares, estaba recargado de bordados y cordones. Los gustos en materia de indumentaria de la caballería ligera no eran precisamente discretos.
—Voy a ver a mi caballo —le informó Frederic.
—Como guste, señor —respondió el sargento, guardando una disciplinada compostura ante aquel muchacho que tenía la edad de su hijo pequeño—. ¿De- sea que le acompañe?
—No hace falta. Supongo que Noirot sigue donde lo dejé esta tarde.
—Sí, mi subteniente. En el cercado de los oficiales, junto al muro de piedra.
Frederic se alejó siguiendo a oscuras el sendero, y Oudin volvió a sus naipes tras mirarlo con poco disimulado recelo. No le gustaba que se anduviese metiendo las narices entre los caballos; cuando no estaban ensillados eran, en principio, responsabilidad suya. Ya cuidaba él de que no les faltase nada, y de que aquellas nobles máquinas de guerra estuvieran siempre limpias y alimentadas. Una vez, años atrás, había tenido algo más que palabras con un sargento de coraceros que se permitió emitir un comentario despectivo sobre la limpieza de un animal confiado a su custodia. El coracero pasó a mejor vida con la frente abierta de un sablazo, y ninguno de los que presenciaron el hecho volvió a decir esta boca es mía ante un caballo confiado a la custodia del sargento Oudin.
Noirot era un soberbio ejemplar de seis años, negro, con la crin y la cola recortadas. No tenía gran alzada, pero sí sólidos remos y un pecho poderoso. Frederic lo había adquirido en París dilapidando su escasa for- tuna, pero un oficial de húsares merecía un buen caballo. Es más, podía muy bien irle la vida en ello.
Noirot se encontraba junto al muro de piedra que separaba dos parcelas de olivos, el hocico metido en un saco de forraje. Al sentir la presencia de su dueño relinchó suavemente. A la luz de las lejanas fogatas, Frederic contempló la hermosa estampa del animal, le pasó una mano por el lomo debidamente cepillado y después metió la mano en el saco de forraje para acariciarle el belfo.
En el horizonte brilló el resplandor de un relámpago, y el trueno llegó al poco rato, amortiguado por la distancia. Los caballos relincharon inquietos y Frederic se estremeció, levantando el rostro para interrogar al cielo que las nubes volvían negro como la tinta. Una patrulla de exploradores pasó junto al cercado, inclinados los hombres sobre sus cabalgaduras, silenciosas sombras desfilando en la noche. Frederic miró una vez más el cielo, pensó en la lluvia, en el teniente Juniac colgado boca abajo de su olivo, en los rostros morenos y crueles de los campesinos, y por primera vez en su vida sintió en la boca el sabor del miedo.
Acarició la crin de Noirot, abrazando contra la suya la noble cabeza del animal.
—Cuida de mí mañana, viejo amigo.
Michel de Bourmont todavía no estaba dormido; levantó la cabeza cuando Frederic entró en la tienda.
—¿Todo bien?
—Todo bien. Eché un vistazo a los caballos; Oudin los tiene en perfecto estado de revista.
—Ese sargento conoce su oficio —De Bourmont había hecho también una visita a las caballerizas un par de horas antes que Frederic—. ¿Dormirás ahora, o prefieres un coñac?
—Creía que eras tú el que iba a dormir un poco.
—Lo haré. Pero me apetece un coñac. Frederic levantó la tapa del baúl de su amigo y ex trajo un frasco cubierto de cuero repujado, sirviendo el licor en dos vasos de metal.
—¿Queda algo? —preguntó De Bourmont mirando su vaso.
—Para dos tragos más.
—Guardémoslo entonces para mañana. No sé si habrá tiempo de que Franchot recoja el suministro antes de que nos pongamos en marcha.
Hicieron sonar el metal de sus respectivos vasos y bebieron; despacio Frederic, de una sola vez De Bourmont. Siempre el estilo húsar.
—Creo que lloverá —dijo Frederic al cabo de un rato. Nadie habría podido detectar en su voz el menor rastro de inquietud; se limitaba a formular en voz alta un pensamiento. Sin embargo, se arrepintió inmediatamente de haberlo dicho, incluso antes de terminar de hablar. Pero De Bourmont estuvo magnífico.
—¿Sabes una cosa? —comentó en tono adecuadamente jovial—. Hace un momento estuve pensando en eso, y debo confesar que llegué a preocuparme, ya sabes, el barro y todo lo demás. Pero resulta que también la lluvia tiene su aspecto positivo; las balas de cañón se entierran más en el suelo blando y el efecto de la metralla se amortigua considerablemente. Además, si las maniobras de nuestra caballería se ven un poco entorpecidas, también les ocurrirá lo mismo a ellos... De todas formas, y para liquidar la cuestión, te diré que en esta época del año, si cae agua, serán cuatro gotas.
Frederic apuró el contenido de su vaso. No le gustaba el coñac, pero un húsar bebía coñac y blasfemaba. Beber era más fácil para él que blasfemar.
—No me preocupa la lluvia como peligro en sí —explicó, honesto—. Lo mismo da morir en el barro que sobre suelo seco, y la sensación que cada uno puede experimentar ante la proximidad de la muerte es algo personal y reservado, íntimo, que no afecta a nadie más que a él. A menos, claro está, que esa sensación se exteriorice, lo que empieza ya a lindar con la cobardía...
—Esa palabra, caballero —dijo De Bourmont imitando con una mueca el enfurruñado ceño del coronel Letac—, no la pronuncia jamás, ¿verdad?, un, ejem, húsar.
—Exacto. Así que la descartamos. Un húsar no tiene miedo; y si lo tiene, debe ser asunto exclusivamente suyo —puntualizó Frederic siguiendo el hilo de sus pensamientos—. Pero ¿qué hay del otro miedo, del miedo legítimo a que la fortuna no le depare a uno suficiente gloria, suficiente honor en una batalla?
—¡Ah! —exclamó De Bourmont alzando las manos con las palmas abiertas—. ¡ése es un miedo que respeto!
—Pues de eso se trata —concluyó Frederic con vehemencia—. Yo, lo confieso sin rubor alguno, ten- go miedo de que la lluvia o cualquier otro maldito incidente aplacen la batalla o me impidan tomar parte en ella. Creo... Creo que un hombre como tú, o como yo, sólo se justifica, sólo encuentra su razón de ser, cabalgando pistola en una mano y sable en la otra, aullando su grito de guerra en nombre del Emperador... También, y quizá deba avergonzarme un poco esto —añadió bajando el tono de voz—, tengo miedo... Bueno, ésa no es la palabra exacta. Me preocupa haber llegado hasta aquí para caer de forma oscura y sin gloria, asesinado en un camino solitario por chusma campesina, como el pobre Juniac, en vez de hacerlo cabalgando tras el águila del Regimiento, a cielo abierto y rodeado por los camaradas, de un limpio sablazo o de un tiro en el pecho, de pie, con las espuelas en su sitio, el arma en la mano y la boca llena de sangre, como mueren los hombres.
De Bourmont agitó lentamente la cabeza, ensimismados los ojos azules en el recuerdo de Juniac. Estaba muy pálido.
—Sí —confesó con voz ronca, como si hablase consigo mismo—. Yo también le tengo miedo a eso.
Los dos se quedaron un rato en silencio, sumidos en sus propios pensamientos. Por fin, De Bourmont arrugó la nariz y cogió el frasco de coñac.
—¡Al diablo! —exclamó con excesiva animación—. Bebámonos los dos tragos que quedan, camarada, que mañana Dios o la Intendencia proveerán. Salud.
Volvieron a tintinear los vasos de metal, pero la mente de Frederic estaba lejos de allí, en su ciudad natal, junto al lecho en el que, seis años atrás, agonizaba su abuelo paterno. A pesar de su corta edad, Frederic había percibido con toda claridad los más minuciosos detalles del drama familiar: la casa sombría con los postigos cerrados, las mujeres que lloraban en el salón y los ojos enrojecidos de su padre, levita oscura y grave expresión en el rojizo rostro de honrado comerciante de desahogada posición. El abuelo estaba en su alcoba, ligeramente incorporado sobre los almohadones, con las manos descarnadas, desprovistas ya de vigor, reposando sobre la colcha. La enfermedad le había dejado la cara reducida a una máscara de huesos y piel amarillenta de la que emergía la nariz aguileña que, en el anciano, se antojaba extremadamente larga y fina.
«No quiere vivir más. No quiere...» Las palabras, casi un susurro sorprendido en labios de su madre por el joven Frederic, lo habían impresionado. El viejo Glüntz, comerciante de Estrasburgo, estaba retirado de los negocios desde hacía una década, tras ceder la empresa familiar a su hijo. Una enfermedad de las articulaciones había hecho presa en él, postrándolo en cama, consumiéndolo lentamente sin esperanza de curación y sin el consuelo de una muerte rápida y poco dolorosa. El final se acercaba, sí, pero demasiado despacio. Y un día el abuelo se cansó de esperar, negándose desde aquel instante a ingerir alimento, aislándose del resto de la familia, sin pronunciar una palabra más y sin hacer movimiento alguno, dispuesto a recibir con la máxima premura esa muerte que tanto se hacía de rogar. Y en los últimos días de su vida, en aquella alcoba envuelta en sombras, el viejo Glüntz no mostraba hacia los afanes y sufrimientos de hijos, nuera, nietos y parientes, más que una tranquila y silenciosa indiferencia. El ciclo de su vida, cuanto tenía que esperar del mundo, se había consumado. Y el joven Frederic, en su infantil intuición, supo comprender que su abuelo dejaba de luchar por la vida, pues nada esperaba ya de ella; salía al encuentro de la muerte con la pasividad y el abandono del hombre que había ya franqueado el muro al otro lado del cual se quedan la vitalidad y las ansias de luchar por la existencia. Y contemplando, no sin temor reverencial, desde el umbral de la alcoba la figura inmóvil de su abuelo, Frederic Glüntz se preguntó entonces fugazmente si no estaría en ella y en lo que representaba el principio de la máxima sabiduría.
No le preocupaba su comportamiento en la batalla que se anunciaba para el día siguiente, pensó por enésima vez. Estaba preparado para todo, incluso para el caso de que, como contaban las viejas sagas escandinavas que tanto le gustaba leer cuando era niño, las walkirias lo distinguiesen durante el combate con el beso en la frente de los valientes que habían de morir. Sería digno del uniforme que llevaba. Cuando regresara a Estrasburgo, Walter Glüntz tendría motivos más que sobrados para sentirse orgulloso de él.
De Bourmont se había tumbado de nuevo en el catre y esta vez dormía profundamente. Frederic se quitó las botas y lo imitó, sin apagar el candil. Tardó mucho en dormirse, y cuando lo hizo fue el suyo un sueño inquieto, poblado de extrañas imágenes. Veía rostros hoscos y cetrinos, largas lanzas, caballos desbocados y sables desnudos que refulgían bajo los rayos del sol. Con el corazón oprimido de temor buscó a su walkiria entre el polvo y la sangre, y experimentó un infinito consuelo al no encontrarla. Se despertó varias veces con la boca seca y la frente ardiendo, escuchando sus propios gemidos.
Videos